Publicado originalmente, en inglés, el 13 de abril de 2021 por Mad in America
Wouter Kusters es un filósofo y lingüista neerlandés. Es conocido por sus libros «Locura pura: una búsqueda de la experiencia psicótica» y «Filosofía de la locura: la experiencia del pensamiento psicótico». Este último, traducido al inglés en 2020 y publicado por MIT Press, constituye la base de la entrevista. Wouter atravesó dos experiencias de lo que comúnmente se denomina «psicosis» y explora esta vivencia desde la perspectiva de la filosofía, la espiritualidad y el misticismo. Sus libros examinan la filosofía de la psicosis y la psicosis de la filosofía. La hipótesis del autor es que la filosofía como la locura pueden entenderse como diferentes maneras de buscar respuestas a «las preguntas más fundamentales de la existencia».
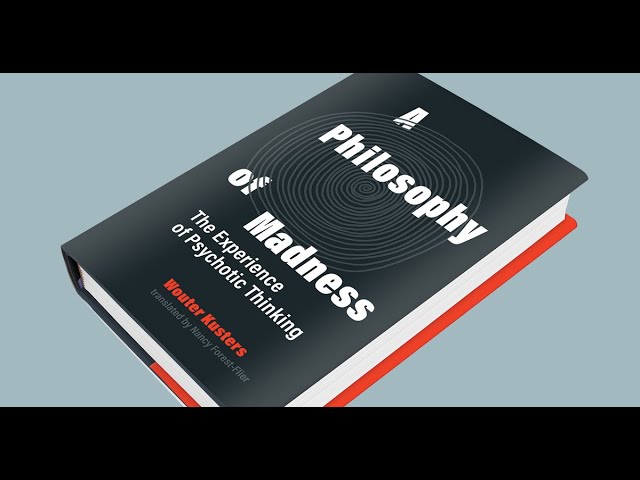
JB: Hola Wouter. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Lo primero que quiero decir es que tu libro me pareció profundamente fascinante y muy importante. El libro, tal como lo entiendo, es la culminación de un viaje muy personal a las entrañas de la «locura», en el que lidia con las preguntas más básicas de la existencia, y también, en cierto sentido, una descripción de ese mismo viaje. Me pregunto si podrías empezar comentando algo sobre el viaje que emprendiste y cómo se relaciona con el libro.
WK: Para ser claros, mi viaje a través de los paisajes surrealistas de la locura no fue planeado, nunca formó parte de un proyecto de investigación ni de una expedición guiada, y no lo emprendí con la actitud ni la mentalidad de un psicólogo observador o un psiquiatra analista. De hecho, nunca quise ir allí y desconocía el lugar de antemano. Sin embargo, tras haber estado allí dos veces, sigue proporcionándome fascinación espiritual, intelectual y práctica.
Cuando era estudiante, tenía otros planes. Después del instituto, estudié lingüística y esperaba explorar y conectar con el mundo, encontrando satisfacción y significado en él, simplemente mediante, ya sabes, las prácticas, placeres y fantasías habituales de un joven estudiante. Entonces, este camino se vio interrumpido repentinamente por un episodio psicótico agudo, por el cual terminé en una celda de aislamiento y soporté dos meses de confinamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico. Por supuesto, me pregunté entonces el porqué de esta psicosis, y una combinación de factores —como una relación amorosa problemática y la experimentación excesiva con los psicodélicos fuertes (LSD) y suaves (THC) disponibles en ese momento— dieron respuestas provisionales que parecían suficientes para ese momento. Además, los tentáculos del sistema de salud mental médico en los Países Bajos no eran en ese momento tan omnipresentes como lo son hoy, de modo que pude retomar mis estudios y, aparte de las sesiones de conversación semanales con un psicoterapeuta, no me acosaban ni me molestaban los pronósticos y los cálculos de riesgo de un régimen psiquiátrico que se rige por el discurso del DSM y las drogas psicoactivas.
Tras la publicación de este libro, participé en numerosos talleres, reuniones y conferencias sobre salud mental y psiquiatría en los Países Bajos, y la pregunta “¿qué es la psicosis?” me mantuvo alerta. Así pues, decidí dar un giro a mi carrera, abandonando mi investigación académica en lingüística y apostando por el estudio de la filosofía, empezando desde cero, estudiando todos los clásicos y la filosofía moderna, siempre con este enfoque especial en mente: “¿Qué implica la visión de este o aquel filósofo sobre la realidad, sobre la mente, sobre el mundo para la realidad psicótica, la mente psicótica y el mundo psicótico?”. Era un estudioso bastante fanático de todo tipo de literatura sobre estos temas, pero entonces, inesperadamente, en el caluroso verano de 2007, justo después de presentar mi tesis de licenciatura, “La experiencia del tiempo durante la psicosis”, volví a la psicosis, terminando de nuevo en la celda de aislamiento, con dos meses de confinamiento posterior en el pabellón psiquiátrico.
Fue como si todo mi conocimiento sobre el corazón de la locura, y el envolvimiento filosófico que lo rodeaba, rompiera repentinamente un límite, gravitara hacia un núcleo central y luego explotara en fragmentos liberadores que irradiaban hacia una locura infinita, abismal y extática a la vez. Una de las cosas curiosas que ocurrió ese verano de 2007 fue que las enfermeras y el psiquiatra ya me conocían por mis libros. Era un supuesto “experto por experiencia”, viviéndola una vez más. Uno de los psiquiatras incluso había escrito una reseña de Pura Locura por aquella época, y algunas enfermeras me trajeron copias para que las firmara. Para mí, eso fue más que extraño. Sabía exactamente qué era la psicosis —estaba en medio de ella— y, sin embargo, no podía salir de ella. La psicosis se me presentaba como una verdad y una realidad ineludibles.
Antes de que el lector se detenga aquí asumiendo que voy a “romantizar” la locura de este período, diré que, además de todos los aprendizajes intelectuales, las percepciones espirituales y las ensoñaciones filosóficas de la época, también estaba profundamente desesperado y presa de un horror y una nada que no podía llenarse con nada real y sustancial, si es que había algo. Después, sufrí una supuesta “depresión pospsicótica” que no recomendaría a nadie. Sin embargo, valoro y aprecio mucho lo que vi, dónde estuve y “cuándo” estuve, pero no recomendaría a nadie que se esté preparando consciente o inconscientemente para emprender ese viaje que lo haga de otra manera que no sea “viable y controlada” (por ejemplo, leyendo mi libro o tomando clases de filosofía o teología).
Después de ese segundo período psicótico, me sentí aún más fortalecido para continuar mi exploración de la locura, cada vez más en forma de escritura, primero con motivo de mis estudios académicos en filosofía y luego después de esos cuatro años trabajando en Filosofie van de waanzin (Una filosofía de la locura) que se publicó en los Países Bajos en 2014.
JB: Por un lado, eres un “filósofo de la locura”; por otro, introduces la filosofía misma en el ámbito de la locura. Entablas un diálogo con las tradiciones filosóficas y psiquiátricas occidentales, pero desde la perspectiva de alguien que vive la realidad de la experiencia psicótica, desde dentro hacia fuera, por así decirlo. Haces lo mismo con la “tradición mística”, que podríamos describir como el enfoque directo y experiencial de las verdades de la existencia. Me pregunto si podrías comentar algo sobre las múltiples perspectivas que adoptas en el libro.
WK: Antes, durante y después de escribir, tuve numerosas discusiones y conversaciones con amigos, conocidos y todo tipo de expertos, por estudios o por experiencia, tanto en el campo de la locura como en el de la filosofía. Sin duda, una parte considerable de estas «conversaciones» fueron diálogos internos entre mí y diversos escritores y pensadores actuales y del pasado. Estas fueron las influencias que finalmente plasmé en el texto como diversas voces o posturas.
La primera postura general que adopto en el texto es la de un filósofo que examina los datos de relatos en primera persona sobre la psicosis, incluyendo mis propios recuerdos de locura en el conjunto de datos. Describo conceptos y experiencias de la realidad, la percepción, el pensamiento, el espacio y el tiempo en la experiencia “normal”, y las diferencias con la experiencia psicótica. Esto abarca la primera parte de mi libro. En esta primera sección, sostengo que la filosofía ofrece un enfoque mejor que muchas teorías psicológicas y psiquiátricas convencionales, y con menos prejuicios hacia la psicosis. Escribo esta parte en el contexto de la modesta pero importante tradición en psicopatología denominada “enfoque fenomenológico” , mejor ejemplificada por los primeros psiquiatras alemanes y franceses como Eugene Minkowski y Wolfgang Blankenburg, y revivida en las últimas dos décadas por la obra de Louis Sass. Aquí, el filósofo presta atención a lo que sucede exactamente, a lo que se dice, a lo que se manifiesta, e intenta rastrearlo con una mente abierta, por así decirlo, para encontrar patrones comunes en la experiencia de la psicosis y el mundo de la locura.
Pero entonces, tras tal análisis fenomenológico de la psicosis, el analista —ya sea el autor o el lector, el psiquiatra o el filósofo— permanece en la proverbial orilla segura del lenguaje, el discurso y el pensamiento normales y confiables sobre el otro psicótico, mientras que este otro, el analizando, es el que se sumerge, nada y se ahoga en la psicosis. ¿Cómo inducir al lector a esa perspectiva, mente y mundo locos aparentemente extraños? Sigue habiendo algo elusivo en todas las explicaciones y representaciones distantes del discurso analítico y sobrio de lo que es ser psicótico. La experiencia en sí es tan difícil de expresar y explicar sin perder algo de su cualidad misteriosa e inquietante. La psicosis es más que una especie de suma de delirios y alucinaciones, como a menudo se describe en la teoría psiquiátrica, incluso en su vertiente fenomenológica.
En la segunda y tercera parte de mi libro me centro más en todo tipo de sentimientos y pensamientos de unidad, infinitud, revelación y los profundos cambios de la realidad en el mundo psicótico. Por lo tanto, además de una especie de argumentación filosófica, utilizo abundantes datos, es decir, historias y teorías del misticismo y los estudios religiosos en estas partes del libro. De hecho, me posiciono entre el místico y el loco, e intento comparar y contrastar el lenguaje, el pensamiento y la imaginación en la locura y en las esferas mística y espiritual. Mi posición como autor cambia gradualmente de un filósofo neutral externo a un místico loco “interno”, que intenta explicar la locura a través del misticismo. En estas partes, la posición del filósofo omnisciente se ve socavada paulatinamente, y la posición de la voz filosófica se contagia con el virus, el fuego y el enigma de la locura, especialmente en su forma mesiánica.
En estas últimas partes del libro, cobra protagonismo otra tesis. Tras la segunda parte, no solo filosofo sobre la locura, sino que demuestro y argumento que la filosofía misma puede conducir a un ámbito conceptual y práctico que podríamos llamar locura. La tesis aquí es que filosofar consecuentemente puede conducir a la locura, y que la profunda crisis existencial o espiritual que el término locura engloba es, a su vez, fuente de una especie de protofilosofía. Para mí, esta interrelación entre filosofía y locura es el hilo conductor más importante de mi libro. La filosofía no solo es un excelente medio para estudiar la locura, sino que también es, en cierto sentido, una actividad peligrosa, que puede, en sí misma, conducir a ella. Esta locura es el concepto y la experiencia central que atrae y repugna a la filosofía. Ejemplos claros de ello se encuentran tanto en filósofos famosos como en filósofos menos conocidos que, en una o más ocasiones, tuvieron períodos en los que pensaron y experimentaron de maneras que hoy llamaríamos «locas». Por nombrar solo algunos: Plotino, Tomás de Aquino, David Hume, Samuel Kripke , Friedrich Nietzsche, Georg Cantor, Michel Foucault. En el caso de artistas y poetas, ya conocemos esta conexión, por supuesto, que se ha confirmado cuantitativamente en investigaciones más amplias. Para establecer esta conexión, suelo usar las famosas palabras de Nietzsche: «Y cuando miras fijamente a un abismo durante mucho tiempo, el abismo te devuelve la mirada».
JB: Parafraseando a nuestros lectores, empiezas analizando tus experiencias de locura (las de otros) desde una perspectiva conceptual desinteresada, evaluándolas a la luz de la teoría fenomenológica. Luego, abres esto al ámbito del «pensamiento místico», es decir, experiencias e ideas que trascienden el pensamiento convencional y se adentran en los ámbitos espiritual y religioso. La conversación abstracta pierde entonces importancia y te adentras en expresiones más directas de las experiencias, invitando al lector a «compartir» en lugar de «pensar en ellas».
WK: Sí. Y como decía, filosofar puede conducir a la locura, tanto en su forma intelectual y académica, como en todas las demás formas que se expresan de maneras socialmente inapropiadas y torpes. Defiendo esta tesis, pero también la muestro en el texto e intento provocarla en el lector. Así, he tejido una especie de paradoja en mi libro: filosofar sobre la locura converge lentamente hacia la locura, para luego caer en ella, que es, a su vez, el tema de estudio del filósofo. Así pues, hay un motivo uróboros (¿la serpiente que se muerde la cola, o quizás la vomita?) en mi libro, similar al motivo del anillo de Möbius. Este motivo recorre todo mi libro: si sigues atentamente mi texto, paso a paso, llega un momento en el que de repente puedes darte cuenta de que ya no estás «afuera», en el lado del sentido común, de las convenciones y significados compartidos, sino «adentro», en el lado de las palabras que, tomadas por sí mismas, fuera de contexto, podrían llamarse locas.
En resumen, estas dos posturas —la de un filósofo y la de un loco— son las principales del libro. Utilizo muchas citas e ideas de una amplia gama de pensadores, pero las dos perspectivas principales son esas. Existe también, por supuesto, una postura general: mi postura con respecto a esas posturas aparentemente separadas. Y permítanme explicar por qué escribí este libro y para quién. La razón principal era decir la verdad, en el sentido amplio de la palabra —y, sin duda, «el abismo nietzscheano» es también el lugar donde se evapora toda verdad—, así que fue un trabajo arduo, y me llevó casi 800 páginas. Pero creo que hay tanta información errónea, tanta ignorancia y tanta vacuidad teórica sobre lo que es ser psicótico, que realmente necesitaba todas estas palabras. Respecto a la pregunta de «para quién», tenía en mente a un lector como yo, pero mucho más joven. Durante toda mi escritura, tenía en mente a mi hijo y a cualquier otra persona que aún no hubiera estado allí, pero que, de alguna manera, fuera un viajero potencial, ya fuera por la llamada locura o por la filosofía. Quería mostrar a las futuras generaciones cuáles son el placer, los problemas y las trampas de la filosofía: sus verdades, sus paradojas y la posibilidad de sus concomitantes experiencias psicóticas en la vida real: altas montañas metafóricas y profundos abismos.
JB: Este término, «el abismo», es central en lo que dices, piensas y experimentas. ¿Podrías explicarlo?
Sí. Este término/metáfora es un vehículo útil para explorar el terreno cruzado entre la locura y la filosofía. Mirar fijamente al abismo no solo lo hacen quienes ostentan el título de filósofo; también lo hacen muchos «psicóticos» (o «locos», como se ha traducido en mi libro). De este abismo —que también podríamos llamar ruptura, o quizás de forma más general, crisis— surgen todo tipo de entidades, éxtasis, ansiedades y horrores, desencadenando todo tipo de reacciones. En las ciencias cognitivas individualizadoras, se intenta identificar qué surge del abismo y a qué reacciones conducen estos estímulos (identificados y medibles). Y luego, cuando supuestamente se obtiene conocimiento sobre la causalidad y la correlación conjeturadas, se pretende desarrollar técnicas de interferencia para proteger las mentes individuales del abismo y así poder vivir en «tierra firme», por así decirlo. Bueno, todos conocemos las fortalezas y limitaciones prácticas de tales enfoques, pero me interesa más el abismo que la construcción de vallas impenetrables —o, llamémoslas «antipsicóticas»— que protejan nuestras visiones del vacío. El abismo no es una esfera desde la que recibimos mensajes que puedan definirse, categorizarse y procesarse, sino un reino que nos plantea preguntas, que nos desorganiza, que conmociona nuestros cimientos; un dominio contra el que ambos luchamos y que constituye nuestro yo más íntimo. Las preguntas que recibimos de allí son el foco de cualquier filósofo que sea, en serio, un pensador. El filósofo indaga en estas preguntas y las aborda de diversas maneras: contemplando, pensando, leyendo, fantaseando, etc., y, en la práctica, mediante la inmersión en cualquier tipo de «centro de aprendizaje», que, por supuesto, no tiene por qué llamarse departamento de filosofía.
Ahora bien, una diferencia importante para muchos “locos” es que simplemente se encuentran en estos abismos, sin preparación, sin lenguaje ni herramientas para navegar allí, sin otros, y sin ninguna sensación de libertad dentro de la caída. La tentación de reducirlo a una crisis psicológica, o incluso neurobiológica, es entonces abrumadora, y desde un punto de vista práctico, es bastante prudente hacerlo. Sin embargo, muchas de las preguntas y problemas que siguen atormentando a quienes se consideran locos o psicóticos no tienen nada que ver con un problema personal o neurológico, sino con las preguntas más importantes. Estar en un estado de locura significa intentar resolver las preguntas más fundamentales de la existencia, pero de una manera descontrolada y salvajemente asociativa. Quieres saber de qué se trata, qué son el bien y el mal, qué hay en la esencia misma de la existencia: quieres conocer el significado de la vida y del cosmos.
Claro que sé que una crítica de la psiquiatría convencional sería algo así como: «Bueno, usted, como filósofo, quizá experimentó algunos temas filosóficos en su psicosis privilegiada, pero otras personas psicóticas simplemente sufren profundos daños psicológicos y neurológicos, y nosotros nos encargamos de los pobres y los enfermos. Mientras usted simplemente promociona sus falsos ídolos lingüísticos, nosotros nos centramos en el lugar donde todo sucede: la realidad del cerebro». Y, en cierto modo, no se equivocan del todo, al fin y al cabo, al fin y al cabo, cuando nos reunimos alrededor del fuego y se distribuyen los bienes biológicos del calor, la comida y la compañía. Pero ese asunto se convertiría entonces en un asunto político, que no abordaremos aquí.
Sin embargo, para defender mi punto de vista, en la Universidad de Gante, Bélgica, completamos recientemente un estudio de investigación empírica con personas que han vivido la psicosis, en el que se recogieron sus deseos sobre la atención mediante una entrevista cualitativa. Descubrimos, y cito textualmente, que «nuestros hallazgos también destacaron el mayor valor existencial que los delirios tienen para algunas personas. El desapego y la distancia adquiridos con respecto a la experiencia cotidiana no siempre se experimentaron como un déficit o una aflicción, sino a veces también como una experiencia transformadora a través de la cual las convenciones y preocupaciones cotidianas aparecen bajo una luz diferente, a menudo menos «natural» o convincente. En este sentido, la experiencia delirante abre la puerta a dilemas más filosóficos y existenciales que indagan en el estatus y la justificación de nuestras certezas cotidianas y formas de vida habituales. Lo que parece necesario aquí son enfoques capaces de reconocer y analizar de forma abierta y no normativa la incertidumbre y la contingencia que impregnan nuestras prácticas cotidianas, y que la experiencia delirante pone de manifiesto de forma más incisiva». Y, ya sé, cito mi propia investigación, pero hay mucha investigación que también tiene en cuenta las cuestiones y las implicaciones políticas, con motivo de lo cual solo quiero referirme al importantísimo trabajo de Nev Jones sobre esto.
JB: Parafraseando de nuevo, el loco se enfrenta a las mismas profundas preguntas que el filósofo, pero de una forma más caótica, más descontrolada y, quizás, por ello, confusa. El contenido —es decir, las preocupaciones filosóficas, espirituales y religiosas, comunes en quienes reciben este diagnóstico— no es un síntoma de una enfermedad, sino un indicio de una inmersión radical en estos inmensos enigmas de la existencia. También creo que dices que el loco puede haber profundizado demasiado en esto y haber entrado en una especie de caída libre filosófica. La diferencia clave entre el loco y el filósofo, entonces, no es biológica ni patológica, sino del contexto y el contexto en el que se desarrolla esta exploración. ¿Es así?
WK: Sí, es totalmente cierto. Pero con esta salvedad: también podría argumentarse que tanto la filosofía como la locura son síntomas de un proceso patológico, el resultado lógico de nuestra dotación, desde la prehistoria, de una conciencia capaz de reflexionar sobre su propia vacuidad. Pero la diferencia clave entre el loco y el filósofo sigue estando en el lugar donde se la sitúa, sí.
JB: Convencionalmente, la psiquiatría considera que la locura implica esencialmente algún tipo de percepción o comprensión errónea o distorsionada del «mundo objetivo». En su libro, usted defiende la postura fundamental de que esta perspectiva es profundamente errónea, una visión que comparto plenamente. Estamos tan acostumbrados a pensar en la realidad en términos de un mundo objetivo, ordenado causalmente, que existe en un espacio y tiempo objetivos (lo que podríamos llamar realismo/materialismo científico), que cuestionarlo a menudo parece herético. Sin embargo, lo cierto es que este modelo básico de la realidad es simplemente una idea, una idea que se cuestiona de forma bastante convincente en la filosofía, por no hablar de la física. Sin embargo, es el modelo que presuponen en gran medida la psiquiatría y las ciencias cognitivas, de lo que se deduce que si uno tiene una experiencia muy diferente del espacio, el tiempo y la causalidad, como la que se encuentra en la experiencia psicótica, entonces debe haber un error, una distorsión, una comprensión errónea, etc. (para lo cual debe encontrarse una causa externa). Basándose en figuras como Hume, Wittgenstein y Heidegger, ilustra cómo nuestra experiencia del mundo —incluso en el nivel básico de espacio, tiempo y causalidad— depende de, y en cierto sentido es creada por, reglas y marcos sociales implícitos. Desde esa perspectiva, la «realidad del sentido común» es, en efecto, una construcción intersubjetiva, más parecida a una narrativa compartida que a algo «exterior». Esto se hace explícito, incluso evidente, en la psicosis, que para usted describe una «caída» de este espacio intersubjetivo y, al hacerlo, el encuentro con una configuración radicalmente diferente del espacio y el tiempo. Existe, como usted lo expresa, un «cambio ontológico». ¿Entiendo bien?
WK: Sí, eso también es totalmente cierto. Y permítame añadir esto: tanto la psiquiatría como las ciencias cognitivas se centran en los llamados delirios y alucinaciones individuales, que despojan al individuo de su arraigo en los círculos sociales, culturales, espirituales y cósmicos. Lo que propongo, en cambio, es tener en cuenta estos contextos. Al hacerlo, podemos argumentar que la psicosis es una ruptura del sentido común, un desapego de las convenciones silenciosas y las reglas ocultas de la práctica, una alteración y distorsión de las narrativas compartidas. Si estudiamos la psicosis, entonces, deberíamos comprender cómo funcionan habitualmente el sentido común, las convenciones y las narrativas, y solo entonces podremos comprender lo que significa vivir en un lugar “fuera de la humanidad”. Sin embargo, el problema estratégico, dado que tan a menudo tenemos que lidiar con la perspectiva psiquiátrica dominante, es que tendemos a combatirla desde sus propios fundamentos. Así pues, también tendemos a tomar el cerebro/mente como punto de partida, pero si lo hacemos, recae sobre nosotros la carga de la prueba, que consiste en añadir de nuevo estos contextos que no deberíamos haber separado en primer lugar. Esto es consecuencia del predominio del discurso psiquiátrico. Yo mismo también seguí ese camino en mi libro. Empecé con la percepción, la cognición, y solo al analizar estos temas llegué a la conclusión de que tengo esta conexión con, digamos, todo tipo de arquetipos —como «el místico», «el rebelde», «el poeta», «el alma perdida», «el héroe», etc.— que, según demuestro, son relevantes para nuestra reflexión sobre la psicosis.
Un efecto curioso de esto es que mi libro ha sido revelador para muchos psiquiatras, por ejemplo, en lo que respecta a la relación entre la espiritualidad y la locura. Les abro una amplia perspectiva sobre los ámbitos a los que pertenece la locura, lo cual a menudo resulta sorprendente, habiendo sido adoctrinados durante su formación con todas estas historias sobre las víctimas insignificantes de trastornos cerebrales. Pero, claro, aquellos con un poco menos de “formación científica”, como muchas de estas enfermeras psiquiátricas, y por supuesto muchos pacientes y sus familiares, ¡lo sabían desde siempre! Claro que hoy en día Jesús estaría internado en un hospital psiquiátrico; claro que los locos se enfrentan a cuestiones reales de vida o muerte; claro que la locura es un enigma que se utiliza y se desarrolla en todo tipo de películas y literatura. Claro que la locura es mucho más que los trastornos neurobiológicos.
Pero, seamos cuidadosos, no demos por sentado que existe una psicología popular que sabe más, ni estereotipemos a los psiquiatras ni su nivel de compromiso con mis teorías alternativas o críticas, ni con otras. Sé que mi libro ha tenido una fuerte influencia, especialmente en los psiquiatras de los Países Bajos y Bélgica, y todos tienen la intención de mejorar y trabajar en un mundo de atención y bienestar para sus pacientes. El problema no es la ausencia o presencia de la buena voluntad de los psiquiatras individuales, sino que existe una especie de relato oficial —una narrativa legitimadora, un discurso psiquiátrico— arraigado en la perspectiva común —la llamada actitud moderna y objetiva— que desempeña un papel dominante, aunque ciertamente no indiscutible. Las fuerzas y patrones históricos más amplios en los que se enmarca esta situación tienen que ver con aspectos más amplios de la sociedad moderna: con la modernización, la secularización y el desencanto. Todos estos son aspectos con los que todos en nuestra sociedad debemos lidiar, y ciertamente no podemos rechazarlos ni simplemente “abolirlos”. Permítanme citar una cita que también analizo en mi libro de Charles Taylor (el renombrado filósofo social crítico y católico canadiense), que arroja una luz completamente distinta sobre la narrativa habitual, según la cual el psiquiatra de principios del siglo XIX ” liberó” a los locos de sus cadenas, supuestamente acercándolos a la luz de la ciencia racional. Taylor dice:
Abandonar la religión pretendía liberarnos, darnos la plena dignidad de agentes; liberarnos de la tutela de la religión, y por ende, de la iglesia, y por ende, del clero. Pero ahora nos vemos obligados a acudir a nuevos expertos , terapeutas, médicos, que ejercen un control apropiado sobre mecanismos compulsivos ciegos; que incluso pueden estar administrándonos fármacos. Nuestros yoes enfermos son aún más tratados con condescendencia, como si fueran cosas, que los fieles de antaño en las iglesias .
JB: Sí, entiendo perfectamente tu punto. Puede ser fácil atribuir toda la culpa a la psiquiatría o al sistema de salud mental en general, pero lo cierto es que los modelos dominantes implicados son encarnaciones de una cosmovisión, que en sí misma ejerce gran influencia. Pero creo que también sería justo decir que estos modelos desempeñan un papel decisivo en la encarnación de la cosmovisión, específicamente en cómo llegamos a comprendernos o construirnos como seres con mente y en lo que significa desviarnos de tales cosas. Están en primera línea, por así decirlo.
Siguiendo adelante, has definido la locura como «el momento en una conversación en que uno de los interlocutores decide detener la interacción, legitimándolo al aducir que la comunicación ya no sería posible y motivándolo al llamar al otro «psicótico»», lo cual me pareció brillantemente astuto. A la luz de lo anterior, ¿tiene sentido pensar que estas interacciones diagnósticas tienen su origen en una especie de «confusión de lenguas» entre habitantes de mundos diferentes?
WK: Me gusta tu frase sobre la “confusión de lenguas”. El lenguaje médico, con todos los hábitos que lo rodean en la consulta, el conocimiento experto, el diagnóstico, etc., define la situación . El paciente es llevado ante el médico y se le obliga a asumir el rol de paciente: mostrar síntomas, o hablar sobre ellos, y buscar juntos un problema o trastorno médico subyacente. Hablar de “ideas verdes que duermen furiosamente”; cambiar a lenguajes desconocidos; crear palabras para ofrecer metacomentarios sobre situaciones; o hablar de las características absurdas, extáticas u horrorosas del cosmos y más allá; todo esto se descarta por ser inapropiado para el contexto, un contexto definido por la consulta del médico.
Además, existe una característica extra peculiar de las lenguas del loco. Supongamos que hemos estado en una guerra psicótica, una guerra de la que nadie sabe nada. Luchamos nuestras batallas, fuimos heridos, en parte sanamos, en parte arrastramos la herida dentro de nuestras cicatrices internas —como todos hacemos— y la guerra regresa, obligándonos a hablar, pensar y experimentar como un guerrero. Y, solo para abrir nuestra memoria asociativa, supongamos que nuestro enemigo tiene algo que ver con ese abismo del que hablamos antes. Bueno, supongamos entonces que de todas nuestras experiencias en esta guerra, solo el 1% puede ser capturado en palabras, del cual solo el 1% nos atrevemos a expresar en la interacción con el psiquiatra en la consulta. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Guerras dentro, guerras fuera? ¿Necesitamos el otro 99% para llenar el vacío, para escribir en las paredes? En realidad, lo que necesitamos es paz y descanso, no diagnósticos ni incentivos para volver a la «normalidad». ¿Y qué papel juegan los idiomas en tales situaciones? ¿Dónde termina el lenguaje y cuándo algo habla por sí mismo? Lo que he intentado en mi libro es capturar con palabras lo que está más allá de las palabras, captar la realidad, por así decirlo. Pero nunca debemos olvidar que las palabras y el lenguaje también están ahí para huir de la realidad. Estamos atrapados en ella, y nunca entramos en ella al mismo tiempo. No somos reales, solo tenemos la esperanza de vislumbres fugaces y momentáneas de la realidad.
JB: Eso es realmente interesante, gracias. Otra cosa que me pareció muy importante, y que resuena con mis propias preocupaciones, es el papel central de la paradoja y el “intermedio” en cómo entiendo que hablas de la locura y, de hecho, del mundo. Por ejemplo, un ejemplo particularmente relevante que mencionas: el estatus de realidad de las experiencias psicóticas (p. ej., “alucinaciones” y “delirios”). El pensamiento disyuntivo característico, inherente al modelo psiquiátrico (nacido de sus supuestos realistas), significa que cuando alguien informa que “ve” u “oye” algo, ese algo debe estar objetivamente presente para que todos lo presencien, o es pura subjetividad, una fantasía, etc. Si es esto último, y la persona insiste en que es “real”, entonces, siguiendo este modelo, debe haber algún tipo de trastorno (es decir, biológico, psicológico). Sin embargo, si dejamos de lado las suposiciones filosóficas realistas, creo que es evidente que todo lo que experimentamos es tanto subjetivo como objetivo, creado tanto por el «mundo exterior» como por el «mundo exterior» creado por nosotros. En este contexto, las experiencias psicóticas quizás describan perspectivas particularmente «mixtas» o «no duales» sobre las experiencias, para las cuales las categorías de objetivo/subjetivo, externo/interno son simplemente inapropiadas. Me pregunto si podría comentar algo al respecto.
WK: Sí, estoy de acuerdo. Quizás la paradoja sea el tema más profundo de mi libro, que es la palabra que designa la imagen del anillo de Möbius que mencioné antes. De hecho, una paradoja subyace a la interrelación entre lo interior y lo exterior, entre lo que está en nuestra mente y lo que está en nuestro mundo. La paradoja también subyace indirectamente a las dificultades de describir qué es un delirio o una alucinación. Pero, repito, pensar en las paradojas de las alucinaciones en el contexto de una crítica de la metodología o la ideología psiquiátrica no es tan productivo, creo. Y, después de todo, todos esos psiquiatras con sus consultas psiquiátricas no tienen tiempo ni interés en las paradojas de la locura. Solo quieren mejorar la vida de sus pacientes, y muchos de ellos tienen una postura bastante pragmática: les dan una técnica o una herramienta, y son felices. Varias veces he hablado en reuniones de salud mental y he comentado que sus pacientes quieren hablar sobre la “no dualidad” y las paradojas, sobre la vida, la muerte y Dios, y simplemente han dicho: “Está bien que lo hagan, pero conmigo no; mándenlos al consejero pastoral”. En otras palabras, las paradojas tienen algo (bastante, de hecho) que ver con la locura, pero principalmente a través de la filosofía, y apenas a través de la práctica psiquiátrica.
Al examinar el funcionamiento de las paradojas, podemos decir que la locura se trata menos de vivir en otra realidad privada y extraña, y más de vivir en nuestra realidad ordinaria, pero luego tropezarse con problemas ocultos en (o bajo) el pavimento del “realismo” y ser atormentado por ellos, que se agravan cuanto más se les presta atención. En cierto modo, como ya he dicho, ser psicótico y estar dominado por las paradojas tiene más que ver con un exceso de consciencia y autenticidad que con la incapacidad de pensar o razonar adecuadamente. Y la trampa tanto de la filosofía como de la locura bien podría ser que, una vez abiertas las grietas del realismo, ya no se pueden reparar. Las cicatrices de las batallas con esas grietas permanecen, o mejor dicho: ahora se reconoce que la llamada vida normal está llena de cicatrices. Y al intentar desatar el nudo, este solo se aprieta más. Una cita notable de Wittgenstein, no tan popular entre los wittgensteinianos, pero sin embargo relevante aquí: «El verdadero descubrimiento es el que me permite dejar de filosofar cuando quiero; el que le da paz a la filosofía, de modo que ya no se ve atormentada por preguntas que la cuestionan». Esta es también la razón por la que mi libro tiene 800 páginas.
Por lo tanto, una observación más sobre esto. Ciertamente, no es que yo sea un propagandista de la filosofía en mi libro. Sí, hay varios pasajes en mi libro donde sugiero que un viaje psicótico podría sobrellevarse mejor si los involucrados pudieran, de alguna manera, involucrarse con él de una manera más filosófica. Sin embargo, especialmente en los últimos capítulos de mi libro, también se cierne una nube oscura sobre toda filosofía. La filosofía nunca te prometió un jardín de rosas, yo tampoco. Además, bien podría argumentarse que existe algún tipo de tendencia antihumana en el pensamiento filosófico y psicótico extremo. Tanto la filosofía como la locura pueden tener intensos poderes “sobrehumanos” o “ahumanos” que queman cualquier cosa sustancial, cualquier cosa significativa, en un agujero de la nada. Pero, bueno, los intereses de la vida no son necesariamente los de la filosofía. La filosofía no es una técnica para alcanzar la felicidad; no busca resolver los problemas de la vida, y no está dirigida per se a mejorar el valor humano.
Permítanme usar de nuevo la metáfora de la guerra, que podría aclarar esto en el caso de la locura. Supongamos, de nuevo, que algunos locos han estado en una guerra indescriptible de la que nadie sabe nada. Lucharon con las preguntas del abismo, de lo negativo. Cayeron, resultaron heridos y algunos regresaron aparentemente normales. Pero ¿qué pasa si después de su guerra, después de su viaje, ya no son los mismos, ya no están del lado de nuestro sentido de comunidad o humanidad? ¿Qué pasa si simplemente han desertado de la humanidad y se sienten seducidos a unirse al otro bando? ¿Qué pasa si las fuerzas antihumanas, poshumanas o prehumanas son de alguna manera más atractivas que regresar a todas esas sensaciones restringidas de ser humano, de ser uno mismo? Y entonces pienso: ¿y si a través de las voces de la locura se alzan tantas otras voces? Las voces del chamán, del poseído, del extraterrestre, del hombre lobo, del cíborg, del supercerebro, pero también las de los no nacidos y los muertos, los animales, los pájaros, los insectos y la vida futura. Somos legión, en cierto modo, y eso es lo que se teme. Eso es lo que suelen llamar la imprevisibilidad de la locura. Y una de las funciones de la psiquiatría individualista y reduccionista, que se centra en los trastornos, es reducir el miedo a la humanidad de esta no-humanidad que vive dentro de la humanidad. Sé que esta metáfora no es clara, pero cuando la tomamos en serio, al menos podemos reconocer que los «psicóticos» o los «esquizofrénicos», por su simple existencia, son de alguna manera un espejo, una amenaza para nuestra propia y segura sensación de humanidad comunitaria. La paradoja no puede ser dominada, ni por ningún psiquiatra ni por ningún loco.
JB: Brillante, sí. Describes lo que para mí es un tema clave. Si se habla de «abismo», «paradoja», «transpersonal» o cualquier otra cosa que no encaje con alguna versión del realismo, se está haciendo «metafísica», o peor aún, «misticismo», ambos entendidos en el Occidente moderno de forma peyorativa y condescendiente. Lo que se olvida es que el realismo/materialismo científico es en sí mismo metafísica —y una metafísica poco convincente, por cierto— que se asume tácita e irreflexivamente. El resultado es que científicos y médicos asumen que se dedican a la realidad, cuando en realidad están aplicando la filosofía del espíritu de la época sin darse cuenta, lo que podría ser una buena definición de estar en las garras de un «paradigma». Como tal, cualquier cosa que contradiga o se desvíe de esto se considera, en el mejor de los casos, solo apta para el público general o las artes, y en el peor, para los primitivos, los confundidos y los locos. Con ese planteamiento, y a través del mismo, los desacuerdos sobre la naturaleza de la realidad se convierten en conclusiones inevitables, algo que, como dices, va mucho más allá de nuestras inclinaciones filosóficas colectivas. Parece particularmente relevante a este respecto que la metafísica (y, de hecho, el misticismo) sufrieran un destino muy similar al de la locura y en una escala histórica similar. La metafísica fue declarada, en efecto, un sinsentido aproximadamente al mismo tiempo que nació la psiquiatría médica. En mi opinión, esto no tiene tanto que ver con la filosofía, sino con los tipos de experiencia permitidos en un zeitgeist determinado. ¿Qué opinas al respecto?
WK: En mi libro, también defiendo esto a favor del misticismo. Respecto al destino de la metafísica, las cosas son complejas, pero permítame profundizar un poco en la historia de la metafísica y la filosofía, en la medida en que sea relevante para sus preguntas sobre la locura y la psiquiatría. Creo que, tal como argumenta Foucault, podemos observar un cambio en las ciencias que abordan lo humano a principios del siglo XIX. Describiría este cambio —después de Immanuel Kant y a raíz de las ciencias emergentes— como una transición de un enfoque en el ser y la realidad a un enfoque en el conocimiento y el sujeto cognoscente. A principios del siglo XX, se produjo otro cambio, a menudo llamado el «giro lingüístico», tras el cual la filosofía se volvió bastante crítica y autorreflexiva respecto al funcionamiento del lenguaje. Este nuevo y amplio enfoque sobre el conocimiento y el lenguaje del sujeto surgió en la interacción con las ciencias en desarrollo —tanto las ciencias naturales como las humanas y sociales— y también, al final, con la teoría y la práctica de la psiquiatría.
Creo que este cambio aclara el contexto de por qué los psiquiatras, incluso los de la escuela fenomenológica, más atenta y empática, se centran tanto en el comportamiento de los pacientes psiquiátricos según el modelo de las ciencias que presuponen este contexto. En la forma en que se habla con los pacientes, y especialmente en la literatura académica sobre «estados mentales», «creencias» y «delirios», se les examina en términos de preocupaciones cuasicientíficas: ¿coincide lo que piensan los pacientes con la «realidad»? ¿Saca conclusiones precipitadas? ¿Tienen evidencia empírica para lo que dicen y fantasean? Este enfoque limitado sobre el significado del lenguaje de la locura —y del lenguaje en general— se corresponde con el enfoque limitado de cómo nuestras sociedades capitalistas, predominantemente científicas, conceptualizan la vida y el lenguaje. ¡Como si todos andáramos con «creencias, opiniones, significados y visiones del mundo» privadas en la cabeza, y como si debiéramos negociarlas en un mercado de proposiciones y verdades! ¡Qué lejos pueden estar todos esos investigadores con sus observaciones participantes y cuestionarios científicos objetivos de “lo que piensan los locos”!
También podríamos expresar esto como la metafísica siendo reemplazada por el materialismo científico como medida para el científico y modelo para el loco. Ahora bien, creo que la solución, o la forma de sortear esto, no reside en rechazar o desacreditar esta visión positivista, sino simplemente en seguir nuestro propio camino, salir al exterior o, como dijeron Gilles Deleuze y Félix Guattari en El Anti-Edipo: «Un esquizofrénico paseando es un mejor modelo que un neurótico tumbado en el diván del psicoanalista. Un soplo de aire fresco, una relación con el mundo exterior». Y yo añadiría: que los diálogos internos y externos en la salud mental y la locura se enriquezcan con todas estas otras formas en que el lenguaje y la experiencia se entrelazan. Gran parte de la «ensalada de palabras psicóticas» nunca está destinada a comunicar opiniones ni a «problemas psicológicos». ¿Por qué no sumarse a la locura y construir nuevas cosmologías, tocar el cielo y el infierno con palabras y comentar de forma hiperabstracta, hiperirónica y a menudo absurda la supuesta realidad?
Simplemente construyan otras redes. Cuando nos sentimos demasiado presionados por las perspectivas psiquiátricas y psicológicas convencionales, existen muchos lugares a los que recurrir para inspirarnos. Podría provenir de corrientes modernas de la metafísica, el pensamiento psicoanalítico o las perspectivas deleuzianas , o de sus refinamientos esotéricos en filosofías marginales como las del «realismo especulativo». Pero también podría provenir de todo tipo de psiquiatría crítica, especialmente de aquellas que se han transformado y han cobrado un impulso adicional en las últimas décadas, impulsadas por los hechos y la praxis de, por un lado, la crisis ecológica y, por otro, los movimientos poscolonialistas y antirracistas.
JB: Mi última pregunta: Quería preguntarle cómo cree que deberían ser los servicios de salud mental. Para mí, su libro fue notablemente mesurado y sobrio en sus reflexiones sobre las actitudes psiquiátricas hacia la locura. Deduje que simpatiza con las antiguas posturas “antipsiquiátricas” y discrepa con que, al menos, la psicosis deba considerarse una enfermedad, pero que también ve un papel para algunos enfoques biomédicos y la “mirada médica”. Me pregunto si podría ampliar este tema.
Bueno, estoy realmente sobrio, por lo que dije al principio. Me dedico a este campo no porque tenga modelos particulares sobre cómo deberían ser las mejores prácticas para abordar la “salud mental”. Todo mi esfuerzo se centra en pensar y hablar sobre cómo vivir y cómo morir, cómo estar presente y cómo estar ausente —en la mente y en el mundo— y cómo las experiencias que a menudo se llaman “locas” o “psicóticas” se entrelazan con estas. Durante el período en que trabajé en mi libro, pensando tanto en la psicosis como en la psicótica, recorrí diversos tipos de filosofía, pensamientos cuasirreligiosos y místicos, y los conecté con lo que se denomina pensamiento psicótico. Cómo, en última instancia, esta o aquella sociedad o comunidad debería abordar en la práctica lo que se denomina “salud mental” está, de hecho, bastante lejos de mis consideraciones.
Sin embargo, permítanme decir algunas cosas en general. Existe, de hecho, una perspectiva médica que considera a los locos como si fueran personas comunes y corrientes, pero afectadas por una enfermedad neurobiológica que solo podría aliviarse con medicamentos. Esta actitud no solo se encuentra entre los psiquiatras, sino que representa una imagen poderosa, o una forma de ver y actuar, con respecto a los locos en los medios de comunicación y la sociedad en general. Y, por supuesto, cuando esta perspectiva es dominante y oprime otras formas de ver a los psicóticos, debe ser criticada, como he hecho en el pasado y como ocasionalmente hago también en mi libro.
Pero criticar la mirada médica no implica que otros tipos de miradas sean mejores. Las alternativas a la mirada médica a menudo están saltando de la sartén al fuego. Tomemos, por ejemplo, las campañas de desestigmatización , al menos las que vemos en los Países Bajos. Se esfuerzan por afirmar que no es que uno sea psicótico o esquizofrénico, sino que tiene psicosis. Dicen: “¡Los pacientes son mucho más que su ‘trastorno mental’!” Y, “¡observe a la persona en su totalidad y vea su enfermedad como algo separado de su yo interior!” Por supuesto, este es un consejo bien intencionado, y en muchos contextos también un buen consejo práctico, pero al final solo replican el discurso y la ideología unilaterales que pretenden criticar. Lo mismo se aplica a los populares enfoques “dimensionales” de la actualidad. Al diseccionar y analizar las experiencias psicóticas —que son completamente distintas y pertenecen a lo negativo— en sus supuestas dimensiones constituyentes y continuas, se sugiere que se encuentran en línea con la normalidad. “¡Todo el mundo está un poco loco a veces, simplemente has ido demasiado lejos!”. Y aunque este enfoque dimensional también tiene un impulso emancipador en su núcleo, resulta que para este enfoque, la psicosis solo puede verse como una desviación de la media, no como algo con una esencia propia. Creo que muchas vertientes de lo que se engloba bajo el estandarte de la ciencia cognitiva moderna son básicamente tan erróneas que solo conducen a pequeñas correcciones administrativas a la persona moderna en relación con las demandas cada vez más refinadas que la sociedad capitalista moderna exige a sus miembros.
En otras palabras, al criticar la neurobiopsiquiatría, no apostaría por una naturaleza mental o espiritual “buena” oculta en el alma de todos. En cambio, seguiría el consejo de los pensadores que, de alguna manera, reconocen la otra cara de la moneda: no la vida y el análisis de “datos positivos”, sino la muerte y la permanencia en la nada: “esperando a Godot”, por así decirlo. Y, en definitiva, preferiría ser visto como una criatura biológica con necesidades y deseos biológicos mucho más que como una mente enferma encerrada en un cuerpo, aunque con la condición de que lo espiritual, lo místico y lo significativo también formen parte de nuestra biografía: nuestras biografías, nuestras autobiografías, nuestros escritos en la pared.
Pero volviendo a tu pregunta, he dado consejos en numerosas ocasiones en los Países Bajos, ya que se me considera un “experto en experiencias psicóticas”. Lo que doy entonces son solo consejos básicos, como, olvídate de toda tu teoría sobre qué es la psicosis, olvídate de tus teorías sobre mentes, cuerpos, psicología, etc. Simplemente establece contacto sin agendas ocultas, propósitos terapéuticos o objetivos de conversación. Que me pidieran un autógrafo en la clínica… sí, eso fue absurdo, ¡pero me gustó! Cuando pienso en qué tipos de contacto fueron los más inspiradores en esos momentos, hay varias cosas. Recuerdo que en las dos primeras semanas de mi hospitalización siempre me despertaba temprano, momento en el que el equipo de limpieza hacía su ronda en la planta. Siempre tenía estas agradables conversas con uno de ellos, cuando fumábamos juntos en una especie de tiempo robado en el “rincón de fumadores”. Y no se trataba de supuestos problemas psíquicos, sino de la vida y la muerte en lenguaje sencillo, de cómo limpiar mejor el suelo, cómo “analizar el terreno”, con todo tipo de humor absurdo y juegos de palabras. Eso también era posible con algunas enfermeras, cuando no estaban de humor para “hacer terapia”. Un último comentario político: ¿por qué no pagar al equipo de limpieza o a las enfermeras el salario de un psiquiatra? Lo que también disfruté mucho fue el contacto con mis compañeros, imaginarios o reales, hablando y actuando desde una posición similar a la de los “prisioneros” que, de alguna manera, no son aceptados por la sociedad; las conversaciones e interacciones con ellos eran lo mejor. Terminemos, pues, con una enigmática cita de Peter Kingsley, erudito en filosofía griega y uno de los místicos modernos:
Primero , hay que experimentar la locura; luego, controlarla. Y para ello es necesario descubrir todo tipo de corduras, de maneras de desenvolverse hábilmente en el mundo. … Ser controlado por la locura es ser débil. Ser controlado por la cordura es ser aún más débil. Pero cuando te has vuelto tan loco que estás dispuesto a dejar atrás la pureza de tu locura, entonces su recuerdo, preservado en cada célula de tu cuerpo, impedirá que la cordura te contamine. Esto es vivir en dos mundos y no estar limitado por ninguno .
JB: Wouter, ha sido un placer absoluto. Gracias por una conversación tan enriquecedora y estimulante. ¡Hasta la próxima!
FUENTE: https://www.madinamerica.com/2021/04/wouter-kusters/





