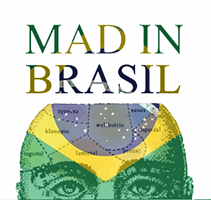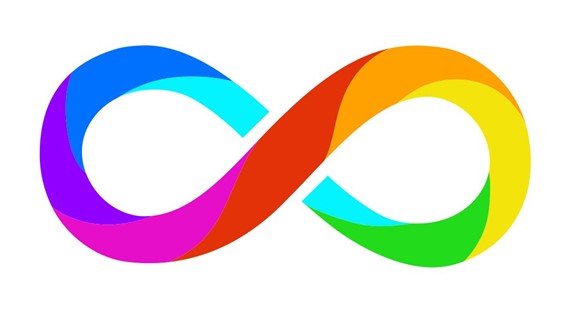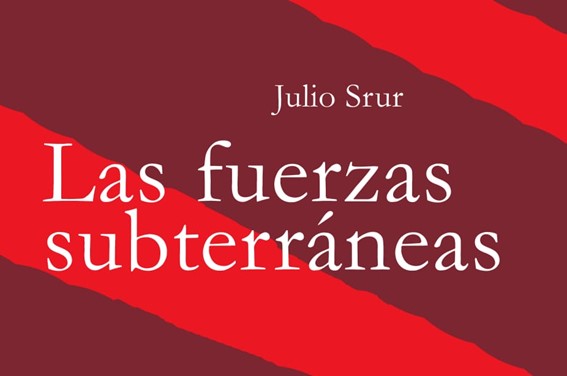Una entrevista con Vanessa Green, directora ejecutiva de Call BlackLine, una línea de atención telefónica reconocida a nivel nacional que sirve a las comunidades BIPOC[1] y LGBT
Vanessa Green es cofundadora y directora ejecutiva de Call BlackLine, una línea de atención telefónica reconocida a nivel nacional que atiende a las comunidades negra, indígena, de personas de color (BIPOC) y LGBTQI con una óptica de mujer negra sin disculpas. El proyecto busca por ofrecer atención en salud mental con un enfoque no institucional o carcelario a las comunidades más afectados por la violencia estructural.
Su trabajo gira en torno a los derechos humanos, los derechos de la mujer y la sexualidad, la raza y las políticas de identidad relativas a los pueblos de la diáspora africana. Desde muy joven, Vanessa Green aprendió a ser curiosa y a plantear preguntas sobre la aceptación de los cuidados y la interrupción de la violencia.
Vanessa comenzó su trabajo en justicia social como directora del Programa de Crisis por Violación en el Condado de Orange, NY. En 2014, Vanessa, junto con #100Sistahs, comenzó el #FeedThePeopleSquad[2] y alimentó a más de 2500 personas sin hogar en Yonkers, NY. Fue cofundadora de un capítulo reconocido de Black Lives Matter[3] en el Valle del Hudson de Nueva York. Anteriormente, Vanessa fue la directora del Programa de Violencia Doméstica para Hombres, reconocido a nivel nacional, un programa modelo para maltratadores de Nueva York. Su trabajo contra la opresión también incluye la dirección de una iniciativa LGBTQI en Hudson Valley, Nueva York, Rockland Pride, durante más de veintitrés años. Vanessa fue reconocida en el Estado de Nueva York como activista en la lucha para acabar con la violencia de los hombres contra las mujeres.
En la actualidad, Vanessa dirige la línea de atención telefónica Call Blackline, que aboga por el apoyo entre pares centrado en los valores de la mujer negra que proporciona ayuda emocional y material a las personas BIPOC, LGBTQI y de bajos ingresos que, de otro modo, no tendrían acceso a las redes de atención. Su trabajo con Call Blackline es realizado orgullosamente por personas BIPOC y para personas BIPOC.
En su organización y en sus conexiones personales, Vanessa encarna su filosofía de atención a la comunidad: “todo lo que hagamos debe ser por el amor y el cuidado de la gente”.
Puede apoyar a Call BlackLine visitando www.callblackline.com.[4]
Esta es la primera entrevista de una serie de conversaciones que se realizaron en torno al tema de la localización e intervención de las líneas directas[5]. Otras entrevistas son: “Sera Davidow de The Wildflower Peer Support Line” y “Jahmil Roberts y Yana Calou de Trans Lifeline”. Estas entrevistas forman parte del Proyecto de Transparencia de las Líneas de Ayuda contra el Suicidio de Mad in America, que nació de la creencia de que la creación de transparencia y acceso público en torno a las políticas de intervención y rastreo de llamadas de las líneas de ayuda contra el suicidio debería ser una prioridad. Este proyecto incluye un directorio de líneas que no rastrean ni intervienen sin consentimiento, una encuesta pública, entrevistas a supervivientes y una convocatoria artística abierta. Visite la página del proyecto para saber cómo puede participar. (https://www.madinamerica.com/2022/02/suicide-hotline-transparency-project/)
Álvaro Gamio Cuervo: Quiero darte el espacio para que te presentes al público de la manera en que prefieras.
Vanessa Green: Mis pronombres son ella y ellos[6]. Actualmente estoy en San Diego y trabajo para el condado de San Diego. Aún continúo mi trabajo con Call BlackLine, pero en este momento, debido a las pérdidas que sufrimos durante la pandemia, he estado sufriendo. Nos hemos tomado un paréntesis de dos meses para poder reagruparnos, reenfocarnos y centrarnos mental y físicamente. Incluyo a mis oyentes en esto, pero quiero darles las gracias por permitirme hablar de esta increíble línea de ayuda y de lo que significa para la comunidad BIPOC, especialmente para nuestra gente LGBTQ.
Álvaro: Podemos empezar ya de forma más amplia, hablando de cómo llegaste a tu trabajo como líder comunitario en el apoyo entre pares.
Vanessa: ¡Oh, Dios mío! Tengo 60 años y empecé a ser activista muy joven. De joven siempre me pregunté sobre la violencia que veía en mi propia comunidad, especialmente la violencia contra las mujeres. Solía preguntar a mi madre, que era una superviviente de la violencia doméstica, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué ocurre? ¿Por qué los hombres nos golpean cuando deberían amarnos y cuidarnos? Mi madre no tenía una respuesta para mí porque creo que ella misma probablemente no sabía la respuesta, ya que seguía sufriendo esa violencia por parte de mi padre. Con eso empezó todo. Mi papel fue el ser honesta y decir: “eso no me parece bien”.
Cuando estaba en el instituto y quería ir a la universidad, recuerdo que mi orientador me dijo que fuera a la escuela de formación profesional[7]. Me impactó tanto que me fui a casa llorando. Le dije a mi madre: “Quiero ir a la escuela. Quiero ir a la universidad”. Ella me miró y me dijo: “¿Por qué no lo harías?”. Le conté que mi orientador dijo que debía ir a la escuela de formación profesional, y mi madre me dijo: “Vas a ir a la universidad. Puedes ser lo que quieras, y vamos a conseguirlo”. Mi madre y mi tía fueron fundamentales para que entrara en el United Negro College Fund y me ayudaran a ir a mi primera universidad, la Virginia State University.
Le digo a la gente todo el tiempo que es una experiencia sanadora ir a un HBCU (Historically Black Colleges and Universities)[8] cuando eres una persona negra. Pero luego volví a Nueva York porque en realidad era más barato ir a la escuela en la ciudad de Nueva York. Cuando me gradué en la universidad, empecé a entender que quería ser trabajadora social y empecé a trabajar en centros de acogida. Mientras trabajaba allí, me di cuenta de que todos los casos eran de niños negros y “cafés”[9]. Me preguntaba: “¿se maltrata a los blancos? ¿Los niños blancos no entran?” Eso me hizo pensar. Empecé a preguntarme, “¿por qué se llevan a nuestros niños?” Eso fue realmente lo que me inició en mi papel para empezar a cuestionar. Nombré a los servicios infantiles como un “enorme barco de esclavos” que separa a los padres de sus hijos. Eso inició mi activismo, y después de eso, me convertí en directora de un centro de crisis por violación.
He hecho un recorrido por diferentes cosas y he luchado por los derechos de la gente, pero diría que fue mi trabajo en los servicios para la infancia lo que me llevó a empezar a plantear estas preguntas: ¿por qué los niños que vienen a nuestro cuidado son BIPOC? Me gusta llamarlo ahora “policía familiar”, siguiendo a la Dra. Dorothy Roberts. ¿Por qué nos quitan a nuestros hijos? Seamos claros, en la época de la esclavitud e incluso hasta ahora, los niños negros y cafés cuidan de los niños blancos. ¿Por qué siempre nos quitan a nuestros hijos cuando cuidamos a los hijos de los blancos?
Álvaro: Tu madre y otras mujeres desempeñaron un papel muy importante en tu formación como organizadora. Luego, al pasar por todos estos trabajos y notar todas estas disparidades raciales, especialmente en el cuidado de crianza, realmente te abrieron los ojos a estos sistemas de inequidad.
Vanessa: Sí, mucho. También he visto cómo colocamos a los niños y dónde se les coloca. Cuando hacía trabajo social en el sistema de acogida, la gente tenía miedo de colocar a los niños con un hombre gay, y yo decía: “¿sabes que esta gente de aquí que pega a sus parejas es cishet (heterosexual cisgénero)?”, aunque esa palabra todavía no se usaba. Yo abogaba por que los niños permanecieran en hogares donde hubiera amor, cuidado y crianza.
Así que luché por conseguir que estos niños fueran adoptados por cuidadores amorosos, lo cual fue muy gratificante. Gracias a Facebook, algunos de ellos todavía se acercan a mí y me dicen: “Oye, fui a la universidad. Estoy en una familia. Tengo hijos. Me va bien, y gracias por ser una defensora tan hermosa cuando crecíamos”. Del sistema de acogida salen horrores, pero también hay algunas victorias.
Álvaro: ¿Cómo crees que tu trabajo en el ámbito de la acogida ha influido en tu forma de organizar el apoyo entre iguales, especialmente para los BIPOC?
Vanessa: Sabes, no creo que fuera tan buena en eso.
Crecí con un tío, ¿cierto? Tuve un tío que era abiertamente gay, y oí muchas cosas como: “Oh, es gay porque fue agredido sexualmente”. Mi tío me sentó y me dijo: “No es por eso qué soy quien soy”. Y decía: “Yo nací así”.
Al trabajar en el sistema de acogida, recordé lo que me dijo: que todo lo que un niño necesita es de cuidadores que le nutran y amen, o pueden ser dos, pero si amas a un niño, no importa. La gente me miraba como diciendo: “¿Por qué defiendes a esas personas?”, y yo decía: “Porque quieren a ese niño y quieren criarlo”.
No creo que haya pulido mi condición de LGBTQI+ -odiaría decir aliada, pero sí camarada, quiero ser su camarada- hasta que empecé a trabajar con mi mentora, Phyllis B. Frank, que fue muy buena en esto. Tengo dos hijos queer, y son adultos. Tuve un hijo de género fluido, y él hacía obras de teatro. Un día le dije a ella (a Phyllis B. Frank): “es un hombre negro y lleva un vestido”, y ella me dijo con tanto cariño: “Tu hijo no está fuera del clóset, Vanessa, por algunas de las cosas que dices. Puedes ser todo lo “despierta” que quieras y esta gran organizadora, pero si él capta que algo de lo que hace está mal, no va a salir del clóset”. Mi hijo no salió del clóset hasta los 20 años. Ella habló de cómo cosas tan sutiles pueden hacer que nuestros hijos no se sientan queridos o aceptados por lo que son.
A través de ese viaje con ella y con la hermosa gente que conocí en Rockland, me di cuenta de que todos los LGBTQI+ deben ser tratados con amor, dignidad y respeto. Cuando empecé a llevar todas mis camisetas del orgullo, la gente me decía: “¿Eres gay?”. Yo decía: “No importa”. Nunca respondí que lo fuera o no. Son mi familia, y si creen que soy gay, no pasa nada. ¡Ahora, me molesta un poco que sea heterosexual!.
Phyllis B. Frank fue quien me ayudó a ver que, para ser esa buena camarada, tenía que abrazar a mi hijo y no relacionarlo con lo que yo pensaba que debía ser la masculinidad, y la masculinidad negra, en este país. ¡Fue un viaje! Como madre y como persona dedicada a la salud mental, me he disculpado con él y me he comprometido con él, pero sé que le hice daño. Le hice daño en ciertos momentos de su vida. Así que eso es algo con lo que, como madre, tengo que lidiar. Me abrazaron porque dijeron: “Mamá, eres una de las personas más abiertas y geniales”, pero sé que aún así le hice daño cuando era más joven. Todo eso es “culpa de madre”, pero me parece bien tener “culpa de madre”.
Álvaro: Gracias por compartir esa profunda historia con nosotros. Me has puesto la piel de gallina. Es tan íntimo y vulnerable admitir que todos somos capaces de hacer daño, y que a veces hay otras formas de quererse. Desde una edad muy temprana, parece que tu tío te ayudó a darte cuenta de eso, y a lo largo del camino, has tenido figuras clave que te han permitido crecer en tu apoyo entre pares. A veces olvidamos en el mundo académico y organizativo que hay conexiones individuales que nos forman como persona, especialmente en este trabajo.
Vanessa: Tanto. Es tan cierto. También, una cosa que debo recordar cuando estoy en este viaje es que tengo que escuchar esas voces, especialmente a mis hermanas trans-negras. No voy a hacer nada sin consultar, como, “¿qué piensas, está esto mal?”
Hace años, no habría hecho eso. Pensaba: “Lo tengo, lo sé”. Fueron estas grandes personas en mi vida las que me han dicho: “no te informaste con nosotras, ¿por qué necesitas saberlo ahora?”. He sido bendecida por tener gente que no me cortó o gente que estaba dispuesta a ayudarme a ver y a traerme. La gente decía que me llamaran. Yo no tuve gente que me llamara. Siempre he tenido gente que me ha hecho ver y me ha dicho: “Oye, eso no está bien. Vamos a ayudarte. Déjame decirte por qué”. He sido bendecido por tener ese tipo de gente en mi vida.
Álvaro: Todo eso te ha llevado a crear esta hermosa organización llamada Call BlackLine. ¿Puedes hablarnos de los servicios que ofrece tú organización y de lo que es único en Call BlackLine?
Vanessa: Somos únicos en muchos aspectos. Hacemos cosas sencillas. No tenemos un límite de tiempo. Puedes llamar, y he estado en llamadas con gente durante una hora o dos horas, pero lo que he notado es que cuando se permite a la gente contar sus historias, no hablan tanto al día siguiente porque ya hemos escuchado su historia. Ya hemos afirmado y reconocido su dolor, su herida o lo que sea que estén pasando.
Todas somos gente marginada. Simplemente es así. Hemos tenido gente blanca que se ha convertido en oyente, pero les decimos a las personas blancas que tienen que ser transparentes cuando alguien llama, y tienen que decir que no son negras, o que no son latinas, o que no son indígenas. Muchas veces, la gente no quiere hablar con ellos. Las personas negras me dicen: “Necesito hablar con alguien que conozca mi experiencia, que entienda lo que significa ser negro en este país”. Los blancos tienden a no durar. Tienen buenas intenciones, y lo que les he dicho es que nos den dinero entonces, porque si quieren ayudar, podemos usar el dinero.
Formamos a todo el que quiera formarse, pero la mayoría de las personas que han permanecido en Call BlackLine, incluso a pesar de las dificultades, son población pobre, indígena, negra, LGBTQ y latina. Esa gente tiende a quedarse. Me parece que la gente impactada, la gente marginada, damos todo el tiempo. Sabemos que la mayor parte del dinero donado es de gente pobre o que no tiene mucho dinero. Se quedan a largo plazo, y por eso son los que han estado desde el principio de la línea de ayuda.
Ofrecemos una escucha sin prejuicios. Muchas veces, cuando la gente llama, doy a mis oyentes una salida si creen que es demasiado porque puedo ver todas las llamadas que entran. Me acaban de mandar un mensaje. ¿Podrías devolverle la llamada a esta persona? Les devolveré la llamada.
Ideación suicida. Tengo una hermana que es oyente y defensora[lgal1] de la violación y la violencia doméstica. Ella manejó algunas llamadas de suicidio en Canadá que fueron brillantes. Recibió dos de ellas en una semana, y las manejó brillantemente.
No nos relacionamos con la policía nunca, nunca, nunca, y creo que eso desanima a muchos clínicos y a otras organizaciones. Pero no llamamos a la policía porque sabemos que si una persona llama y tiene ideas suicidas, no significa que vaya a suicidarse. Otras líneas telefónicas de ayuda conectan con la policía, y entonces la policía acude. La gente me ha contado historias de horror sobre cómo han sido hospitalizados en contra de su voluntad y cómo han sido maltratados durante la hospitalización, así que no llamamos a la policía.
Ofrecemos, y no es algo que se sepa, pero ofrecemos un poco de dinero. Si alguien llama y está llorando y dice: “me han cortado la luz”, y eso ocurrió mucho durante la pandemia, le enviaremos dinero por Venmo. No sé si están mintiendo o no, y realmente no me importa. No vigilo a la gente ni al dinero. Creo que este país ya lo hace bastante. No nos presentamos como una organización de ayuda mutua, pero enviaremos dinero. Tuve un joven en Portugal que llamó. Estaba en un programa de doctorado en Portugal, y me dijo: “No sé si voy a terminar porque mi ordenador se ha roto”. Le envié dinero para un nuevo ordenador. Hacemos cosas así.
Sí damos referencias, pero tratamos de investigar nuestras referencias. Queremos asegurarnos de que estas referencias que damos a la gente son de afirmación LGBTQI+, que tienen un análisis de la opresión, todo eso. Es curioso porque muchos médicos nos remiten a personas que son blancas, y yo me río; no me das dinero, pero me los remites. Lo entendemos.
Según el estado y si tengo una conexión con la gente, recibimos llamadas de personas que son maltratadas en prisión. Tengo algunas conexiones en Nueva York con gente de Sing Sing en California, tengo algunas conexiones. Pondré a la gente en contacto con los “defensores[lgal2] de las prisiones” y con la gente por la abolición de las prisiones para ayudarles cuando tienen familiares en la cárcel.
No tenemos una gran presencia en el sur, pero definitivamente tenemos un punto de apoyo en la costa oeste, la costa este y el noreste porque todavía tengo muchos contactos de Black Lives Matter en todo el país, lo que es útil.
Álvaro: Parece que se trata de ir con la gente a donde se encuentren, proporcionando un apoyo emocional liberador y, cuando es posible, derivaciones comprobadas y apoyo financiero. ¿Puede describir su filosofía personal sobre la atención a los miembros de la comunidad de forma más específica, especialmente cuando están en crisis?
Vanessa: Mi filosofía es que todo lo que hacemos debe ser por amor y cuidado de la gente.
Mi filosofía es que si llamas -no me importa quién llame-, si nos llamas, te escucharemos sin juzgarte. Es curioso las llamadas que recibimos. Nunca olvidaré cuando empezó la pandemia; una madre me llamó y me dijo: “Dios mío, mi hijo quería un abrazo”. Tenía dos años, “y no quería abrazarlo”. Creo que estaba abrumada. La pandemia acababa de golpear, y ella dijo que se había ido a la cama, pero me llamó llorando porque sentía que le había hecho daño, así que básicamente le hablé de ello. Cuando se despierte mañana, puedes decirle que mamá ha tenido un mal día, que no tiene nada que ver con él y que le quieres. Le dije que se arrodillara y lo abrazara. Sollozó como 10 minutos porque sentía que “había arruinado a mi hijo”. La tranquilicé diciéndole que iba a estar bien.
La pandemia sacó a relucir las desigualdades y disparidades de este país. Algunas de las llamadas que recibimos eran simplemente desgarradoras. La gente decía: “No tengo comida”, y yo intentaba ponerlos en contacto lo mejor posible con la ayuda mutua. Utilicé un poco Amazon para entregar comida a algunas personas, pero Amazon se puso raro conmigo y me dijo: “tienes que sacar una cuenta de empresa”, lo que pensé que era porque estaba utilizando diferentes direcciones. No tengo una cuenta de negocios, pero para Jeff Bezos, a quien odio, supongo que eso es tal vez su seguridad. No sabría decirte por qué. Pero es desgarrador cuando estás tratando de ayudar a una comunidad, y las corporaciones vienen, y son como, “no estamos entregando allí porque usas una dirección diferente”. Yo también tuve que pasar por eso, pero nuestra filosofía es simplemente el amor y el cuidado de todas las personas.
Álvaro: También has mencionado el no llamar a la policía. Eso puede ser un cambio tan duro para los clínicos, los trabajadores sociales y cualquier persona que tenga una profesión de ayuda. ¿Por qué no llamar cuando alguien está en crisis, especialmente cuando se trata de un suicidio? ¿Puedes hablar un poco sobre por qué esa filosofía es tan importante para cualquier persona en crisis, especialmente para los BIPOC?
Vanessa: Cuando creé Call BlackLine después de ir a Ferguson tras el asesinato de Mike Brown, y así en el camino de vuelta, alguien en el autobús dijo: “Los negros necesitan su propia línea de atención”.
Sabía que todo lo que creara no podía implicar a la policía porque veníamos de comunidades que habían sufrido el impacto de la violencia policial. Cuando lo estaba creando, al principio, solíamos despachar en Newburg, Nueva York. Si alguien tenía una crisis de enfermedad mental, despachábamos. De lo que nos dimos cuenta pronto -más rápido de lo que pensábamos- es de que se necesita mucha gente para dar una respuesta rápida. No pueden ser dos o tres. Se necesita gente que esté en la calle cuando la policía venga a desviar. Se necesita gente en la casa. Sabíamos que, aunque nos ocupáramos de algunas llamadas, como entrar en las casas, sabíamos que para hacerlo bien se necesita más gente.
Decidimos que íbamos a hacer una línea de atención telefónica, y entonces algunas de las primeras llamadas que recibimos fueron de personas que eran -y esto fue sorprendente para mí- hombres que decían: “Oye, sabes que este oficial de policía acaba de saltar de su camión y me golpeó sin ninguna razón”. Así que no puedo llamar a la policía porque no tiene sentido, pero también sé que en ciertas comunidades la policía no es nuestra amiga, especialmente cuando se trata de problemas de bienestar mental. Muchas personas que mueren en manos de la policía son personas que están en una crisis de bienestar mental porque no están equipadas. No se trata de que estén equipados, sino de que simplemente no están equipados para lidiar con ese tipo de cosas. Desde el principio, porque se creó a partir de nuestro capítulo Black Lives Matter, sabíamos que no íbamos a llamar a la policía ni a enfrentarnos a ella.
Álvaro: Me imagino que también crea un sentimiento de confianza con la gente que llama a la línea.
Vanessa: ¡Sí! Es gracioso; algunas personas llaman y susurran: “¿llamarán a la policía?” Nosotros decimos: “no, no lo haremos”. Entonces empiezan a hablar.
Así que, no sé si están en la casa o lo que sea, pero hay personas que, antes de empezar a contarnos lo que pasa, realmente nos preguntan: “pero si te lo cuento, ¿vas a llamar a la policía?”. También me han llamado mujeres maltratadas por su pareja y me han dicho: “¿vas a llamar a la policía?”. No. Ponemos en contacto a esas mujeres y a las víctimas LGBTQI+ que están en la misma situación con los servicios específicos para ellas que se ocupan de la violencia doméstica.
Recomendamos encarecidamente a cualquier persona que viva en Estados Unidos que reciba asesoramiento. Pero, por desgracia, el asesoramiento puede ser difícil para algunas personas. Es difícil. No tenemos los recursos. Es un país que ni siquiera siente que la asistencia sanitaria universal sea una cosa. Intentamos poner en contacto a la gente. Algunas personas ven a alguien por mí un par de veces sólo para salir de una crisis, pero no tenemos atención de bienestar mental gratuita. Simplemente no la tenemos.
La lucha durante la pandemia fue cuando muchos niños pequeños llamaban porque se sentían muy solos y echaban de menos a sus amigos. A veces la gente no entiende que puedes tener buenos cuidadores[10] pero estar en casa con ellos las 24 horas del día no es algo bueno. Todos hemos sido adolescentes. Tu madre puede sacarte de quicio. Yo hablaba con los jóvenes en su armario[lgal3] . Era como: “Mi madre me pone de los nervios”. ¿Puedes ir al armario? Y se metían en el armario para hablar.
Es simplemente tener a alguien con quien poder hablar. Eso es lo que ofrecemos. Estamos aquí si quieres hablar. No tienes que ser suicida. No tienes que estar en una gran crisis. Hemos recibido llamadas de personas mayores que sólo querían hablar. Tuvimos personas mayores negras que llamaron para decir: “Echo de menos a mis nietos”. Esas son las personas más dulces porque siempre se disculpan por molestarte. Nosotros decimos: no es un problema. Los jóvenes y las personas mayores siempre se disculpan por molestarnos, y pensamos que eso es extraño. Yo digo: “No nos estás molestando. Les queremos”.
Además, con nuestros jóvenes, siempre intentamos -no sabemos cómo son- pero intentamos afirmar su belleza. Tuvimos muchas chicas negras que llamaron porque se sentían feas y tal vez tenían ideas suicidas. A veces les decíamos: “Eres muy importante para nosotros. Eres hermosa. Eres amada”, y estas jóvenes sollozaban y decían: “Nadie me ha dicho nunca eso”. Nuestros oyentes siempre se esfuerzan por afirmar a nuestros jóvenes y hacerles saber lo valiosos que son para nosotros. Este país les dice a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes morenos, negros e indígenas, que son desechables la mitad del tiempo.
Le digo a la gente que si reconoce que son más jóvenes, por favor, asegúrese de que saben que cualquier pérdida nos afecta. Cada asesinato de la policía también. Los jóvenes llaman porque tienen miedo. Si es en una comunidad donde esta persona fue asesinada, nos llaman como: “Tengo mucho miedo. Tengo miedo de que me maten”, y no puedo decir que no vaya a ocurrir porque podría hacerlo, pero les decimos la verdad. Somos transparentes. Somos transparentes, e intentamos decirles que estaríamos en la calle por ellos si les pasara algo. Sabemos que la gente saldrá a la calle y luchará por ti. Así que siempre intentamos que cualquier niño que llame a esa línea sepa que es valioso. También lloraremos contigo. De hecho, he tenido algunos oyentes que han llorado con la gente, y yo digo: “Oye, está bien. No pasa nada”.
Álvaro: Para las personas marginadas o que sufren la violencia policial o la institucionalización forzosa, la comunidad es la que, en última instancia, puede proporcionar una atención que salve y afirme la vida, especialmente cuando la gente teme por su vida y pide ayuda. Le decimos a mucha gente que busque ayuda cuando en realidad no es seguro para ellos todo el tiempo. Todas ustedes se ponen en la brecha, en realidad -así lo veo yo, no estoy seguro de que lo vean así-, para la gente a la que los servicios formales desechan y no puede recibir ayuda.
Vanessa: Sí, recibimos todo tipo de llamadas. Tengo gente que llama porque su supervisor es horrible. Pero me he quedado en el teléfono con mujeres trans, y es como, “creo que este coche me está siguiendo”, y dije, “vale, quédate en la línea conmigo, habla un poco más alto como si estuvieras hablando con la policía aunque no lo estés”. Nos quedamos con ellos en el teléfono hasta que llegan a su casa y están a salvo.
Le decimos a la gente que nos llame cuando quiera. Ese es nuestro lema. Si estás en un supermercado y te sientes mal, llámanos. También atendemos muchas quejas de los consumidores, porque en este país también se maltrata a la gente en las tiendas. Me han llamado personas y me han dicho: “el gerente me ha echado de Walmart sin motivo”. Y yo les digo: “Ah, sí, ¿qué Walmart es?”. Y una cosa sobre mí, voy a llamar a ese Walmart, y si no consigo al gerente, voy a llamar al corporativo. El objetivo de un día es tener una aplicación donde la gente puede dejar alfileres y decir: “He experimentado la discriminación en esta tienda”. No me importa. Vamos a dejar caer el alfiler en esa tienda, y vamos a dejar caer el alfiler en ese restaurante.
Hay gente a la que han echado de los restaurantes y me llaman llorando, como diciendo: “¿Por qué me han echado? No lo sé. La mujer a la que estaba gritando me gritó a mí primero”. Para la gente que navega por ser negra, morena, indígena y queer en este país, esto ocurre todos los días. No me gusta la palabra microagresión porque cada vez que alguien me hiere por ser negro, es algo macro para mí. Me siento muy mal.
Estamos atravesando cosas muy difíciles en este país, y no creo que mucha gente lo entienda. Te agradezco que lo hayas dicho: estamos en la brecha de la que nadie habla. A veces, si tienes un terapeuta, dices: “No quiero hablar de que me han maltratado en la tienda”, pero atendemos esas llamadas. Escuchamos esas llamadas y decimos: “Lamentamos que te haya pasado eso”. No decimos: “¿Qué has hecho?” Sentimos que te haya pasado.
Álvaro: ¿Qué sientes al formar parte de una comunidad que proporciona el apoyo necesario a las personas, a las personas BIPOC, a las personas queer y trans, a las personas con bajos ingresos que de otra manera no podrían acceder a la atención médica?
Vanessa: Se siente bien, y también, es abrumador.
Cuando decidí cerrar durante dos meses, me costó mucho trabajo. Tuve que ponerme en contacto con la gente porque lo estaba pasando muy mal. La gente que está cerca de mí me decía: “Vanessa, llevas mucho tiempo aquí, unos buenos años. Prestas tantos servicios, y necesitas tomarte un descanso”. Yo agonizaba por ello. No dormía porque sentía que me necesitaban, y entonces alguien me decía: “No tengas ese complejo de salvadora”, pero sé que es un servicio valioso.
Fue maravilloso cuando mi terapeuta me dijo: “Necesitas sanar. Todo tu equipo necesita sanar”. Muchos de nosotros, los pobres, no nos cuidamos. Tengo que ser honesta; la gente tiene tres o cuatro trabajos y no hace autocuidado. Entonces también experimentas mucho odio. Recibimos muchas llamadas de odio. Entonces lo interiorizas, y todos necesitamos tiempo para sanar. Así que, hablé con todos los oyentes, y fue gracioso lo rápido que estuvieron de acuerdo en que necesitaban dos meses. Me dije: “así que todos estaban sufriendo mucho sin decírmelo”, pero también creo que estaban agonizando como yo. Les dije que necesito que todos estén listos para ir en abril. Es necesario, pero sigo comprobando. Sigo viendo que llegan las llamadas y me digo: “Oh, Dios mío”, pero es el proceso por el que tengo que pasar yo misma al ser esta persona cuyo objetivo es salvar el mundo entero, y eso no es posible.
Álvaro: Lo que acabas de decir me resuena con mucha fuerza, al notar toda la “curación[lgal4] ” que tiene que ocurrir. Mientras la gente le dice a las comunidades que presten atención, tal vez no se den cuenta de que eso también significa ponerse en peligro debido a todo el odio que puedes recibir como respuesta. Eso es algo que la gente no se da cuenta, sobre todo en lo que respecta a las líneas directas y la atención comunitaria. ¿Puede hablar más de ese odio que han recibido en Call BlackLine?
Vanessa: Fue extraño, y quiero golpear a Google. Si buscas en Google la línea directa de BLM, aparecemos nosotras. Así que pusimos un mensaje que decía que no estábamos conectadas con BLM, que éramos una línea de crisis, pero aún así, llaman, y todavía hacen odio. Siguen enviando mensajes de odio. No lo entendí, pero alrededor de cada incidente de Black Lives Matter o del presidente Trump, las llamadas vendrían – sería indignante la cantidad de llamadas que recibiríamos de personas que sólo necesitaban cantar la canción de la palabra N[lgal5] , llamándonos B y la palabra N. Durante el día, recibirás como 10 a 20. Recibes algunas, pero cuando pasa algo, como cuando Trump perdió, de hecho apagamos la línea durante un par de días porque supongo que la gente sentía que necesitaba vomitar su odio hacia nosotros por su pérdida. Las llamadas de odio son increíbles.
Para mis oyentes, depende de su personalidad. Tengo uno en el sur. Ella las llama llamadas de spam. Ella dice: “Es spam. Cuelgo”. Luego tengo otros que dicen: “Vanessa, no puedo responder a ninguna llamada; estoy cansado de que me llamen la palabra N”. Así que cada uno es muy diferente en su forma de enfrentarse a ello.
Mi sistema no es bueno porque sólo tenemos un límite de bloqueo de 1.000 personas, y seamos claros, reseteamos 1.000 y algo más, y luego empezamos a desbloquear a los de abajo para poder bloquear más, las nuevas llamadas de odio. No recibimos mucho dinero. Nunca hemos tenido mucho dinero. Sé que si tuviera suficiente dinero, podría tener un sistema como el de la línea de atención al suicida y, al igual que los refugios para mujeres maltratadas, esos números 800.
Me gustaría que Google cambiara los algoritmos porque, ya sabes, todo el mundo me dice: “Vanessa si pones BLM, salen todos”. No tiene nada que ver con BLM. Esta gente realmente quiere llamar y vomitar su odio.
Álvaro: El hecho de que, como organización emergente, tengan que construir esta infraestructura para evitar que la gente les haga daño es lo más triste y lo que más enfurece. Me pregunto cuáles son los mayores retos de vuestro trabajo, además del odio que recibís.
Vanessa: El mayor reto es la capacidad de tener suficiente financiamiento. No me importa que me paguen. He tenido la suerte de poder tener un trabajo bastante decente ahora mismo, pero quiero poder pagar a mis oyentes. Tengo una que ha estado conmigo desde el principio, y es una mujer indígena pobre de Newburg. Quiero poder pagarle un sueldo. Hay que pagarles.
Me enfado cuando relleno las subvenciones porque a veces, cuando dices ciertas cosas como “no tratamos nunca con la policía”, mucha gente no da. En realidad, no podemos optar a las ayudas federales o estatales porque quieren que trabajes de verdad de la mano de la policía. Vivimos y sobrevivimos gracias a la amabilidad de la gente que hace donaciones. Tenemos un PayPal en nuestra página web para que puedan darnos dinero. Vivimos de la amabilidad.
De vez en cuando, cuando siento que no tengo suficiente dinero en mi cuenta para cubrir algunas de las cosas que necesito, simplemente grito a mis amigos en Facebook, y la gente siempre ha venido y me ha dado quizás 1.000 dólares para pagar las facturas. Sobrevivimos así, pero conseguir una subvención nos permitiría pagar a los oyentes. Hay que pagarles.
Le digo a la gente que si quiere decir “quiero utilizarte”, yo digo “podrías no utilizarme porque ahora mismo no tenemos capacidad”. La gente lo respeta, pero también me duele que tengamos que poner un límite a lo que podemos comercializar o sacar o compartir.
Álvaro: Cuesta mucho dinero atender a la gente, y a menudo la gente se entusiasma con la existencia de algo como Call BlackLine, y no se da cuenta de todo el trabajo que conlleva desde el punto de vista financiero, emocional y estructural. Sé que a veces hacer este trabajo afecta a las oportunidades de financiación porque muchos esfuerzos de prevención del suicidio dan prioridad al rescate activo, que es cuando la gente recibe llamadas de la policía o del personal de emergencia. Así que, a menudo, la gente tiene que sacrificar mucho dinero para mantener los valores abolicionistas y mantener los valores de atención a la comunidad. ¿Cómo cree que el hecho de dedicarse a los valores antiviolencia afecta a la financiación de su organización?
Vanessa: Me parece bien. Una cosa que le digo a la gente es que tenemos que ser un modelo de paz. Como experta en violencia doméstica, siempre tuve que ser un modelo para los hombres a los que enseñaba que no puedo ser desagradable contigo. Tengo muy claro que la violencia, que la policía en este país es violenta. No puedo lidiar con esas instituciones. También me cuesta lidiar con las instituciones de salud mental porque esas instituciones también son violentas. Lo digo en mis subvenciones, y por eso la gente no ofrece la financiación.
Algunas instituciones de bienestar mental son muy opresivas. A medida que crecemos y aprendemos en este país, estamos aprendiendo que es necesario tener un análisis en torno a la raza y la opresión, pero mucha gente sigue utilizando este tipo de formación e intervención formal que es perjudicial para la gente. Yo le digo a la gente que la policía se pone de pie para matar a la gente morena, negra e indígena. Lo hacen, pero seamos claros: la educación nos mata, los profesionales de la medicina nos matan, todas las instituciones de Estados Unidos matan a la gente marginada. Sufrimos la violencia todos los días.
Somos un catalizador. Me han llamado personas que dicen que necesitan hablar porque su día ha sido horrible. Un jefe o supervisor que te maltrata es violento, aunque no te pegue. Es casi como si nos hubiéramos deshumanizado tanto que la gente ni siquiera ve que tu pequeña ocurrencia hirió a esa persona; tu pequeña ignorancia hirió a esa persona. Le digo a la gente todo el tiempo que una cosa que necesitamos en nuestra vida es la paz en tu hogar.
Álvaro: Es posible mantener estos valores y practicar la atención comunitaria de forma liberadora, aunque la financiación no aparezca inmediatamente. Eso no quiere decir que sea fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es una posibilidad. Por eso, desde mi punto de vista, tu trabajo es tan poderoso. Estáis construyendo un futuro y un mundo en el que la gente puede prosperar y lo hacéis con muy poco.
Vanessa: Es curioso, nunca pensé que la gente creyera en mí. Pero, una mujer de Nueva Jersey se dedica a escribir subvenciones, y este año está escribiendo subvenciones para mí. Ha accedido a escribir gratis, y cobra a otras personas, pero dice que se lo compenso porque “El trabajo que haces toca a la gente. Tu trabajo es legítimo, de base, toca a la gente”. Ella escribirá mis subvenciones este año de forma gratuita, y la quiero mucho por hacerlo. Es blanca, es queer, y siempre les digo a los blancos que eso se llama reparación creativa.
Puedes hacer cosas para apoyarnos sin todo este dinero. Le digo a la gente que necesita lugares para quedarse. ¿Tienes un apartamento? No tienes que cobrarles el alquiler por un par de meses. Eso es una reparación creativa. Le he preguntado a gente blanca, ¿puedes darle a alguien dinero para un par de viajes en Uber? Eso es una reparación creativa. Sólo necesito que la gente piense de forma creativa porque la gente siempre piensa: “oh, Dios mío, las reparaciones son millones de dólares”. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo. Piensa creativamente en lo que tú, en tu pequeño espacio del mundo, mientras estás aquí en las calles por BLM o George Floyd, que podrías hacer creativamente para ayudar y levantar a otra persona que está sufriendo, una persona marginada. Es fácil de hacer, pero no creo que la gente lo sepa. Sólo piensan en grandes cantidades de dinero, y yo no. Yo pienso en trozos de dinero. Pedazos de apoyo.
Álvaro: Quiero preguntar más específicamente, ¿qué crees que debe cambiar para apoyar a los individuos negros que experimentan ideación suicida u otro tipo de crisis?
Vanessa: Esa es una pregunta difícil, porque es como si tuviéramos que acabar con la pobreza, tenemos que acabar… Me has atrapado en eso.
Realmente me gustaría que Estados Unidos adoptara el bienestar mental y la atención a la salud mental de forma universal. Eso significaría que tendrían que adoptar la atención médica de forma universal, y no lo hacen.
También me gustaría que los 211 y algunas de las otras líneas de atención telefónica recibieran formación como Undoing Racism, People’s Institute for Survival and Beyond, o Getting to the Root. Recientemente tomé “Desafíos de Latinxs en el Desmantelamiento de la Supremacía Blanca”, y le digo a la gente todo el tiempo que fue uno de los mejores entrenamientos que he tomado en años. Creo que la gente que quiere ayudar necesita ser aprovechada por personas como la Dra. Joy aprovechó estos entrenamientos. No sé si podemos hacer a la gente más amable porque (como la axiología del Dr. Edwin Nichols sobre cómo nos relacionamos) a veces la gente simplemente no puede relacionarse.
Creo que este trabajo nos pertenece. Pertenece a la gente marginada. Tenemos que ser los ayudantes de nuestra gente, y lo somos, ¿verdad? Lo somos. Creo que como este país tiene a la gente tan segregada y tan sobrecargada de trabajo con tres empleos -no puedo ayudarte, estoy cansada- que si pudiéramos tener ese apoyo de la comunidad, eso es muy importante. Una cosa que la gente siempre me dice es que somos una comunidad. Yo no creo que una línea de atención telefónica sea una comunidad, pero ellos dicen que somos una comunidad, y nosotros somos su comunidad.
A la gente le encanta decir que los negros no se llevan bien, y yo creo que eso es una falacia porque, dentro de este trabajo que hago en la línea de ayuda, encuentro que la gente marginada está mucho más conectada de lo que los medios de comunicación y otras personas retratan. Nos queremos. Nos queremos, así que no quiero que perdamos nunca la esperanza en los demás. Le digo a la gente todo el tiempo: “no te bebas el Kool-Aid”[11]. Acércate a esa persona y ofrécele la misma dignidad y el mismo respeto que querrías en tu comunidad, especialmente si está en tu comunidad.
Además, quiero acabar con la falta de vivienda. Me molesta que este país no acabe con ella porque podría hacerlo. Veo tantas cosas y oigo tantas cosas. Cuando hizo mucho frío en Chicago, un hombre negro me llamó y me dijo que estaba acostado y durmiendo en la nieve. Quiero decir, ¿por qué? No quería ir a un refugio porque decía que no era seguro. Pude contactar con algunos de mis amigos en Chicago. No entró en su casa, dijeron, pero le pusieron un enchufe para que conectara sus cosas, y se llevó la comida. Tenemos que hacerlo mejor.
Hemos fallado en los Estados Unidos. Durante la pandemia, fracasamos. La pandemia sólo nos mostró lo que ocurría antes de la pandemia. No somos amables y cariñosos con la gente que creemos que está por debajo de nosotros o que no merece dignidad y respeto. Ese fue mi viaje. No nací así. Probablemente tuve el mismo tipo de mensajes y socialización, pero a medida que crecí, empecé a aprender que tu voz y lo que haces a la gente les impacta; empecé a cambiar, incluso la forma en que me veía a mí misma.
Te respeto. Respeto a la gente a pesar de todo. Si me maldices, te seguiré respetando. Es esa paz la que siempre he abrazado, y la heredé de mi padre. Cuando mi padre falleció, tenía una educación de tercer grado, y por muy violento que fuera con mi madre, en su funeral la gente se quedó fuera porque mi padre daba de comer a todo el mundo en la comunidad. Mi padre daba dinero a los niños si lo necesitaban o si tenían un bebé y lo necesitabas. Yo recibí eso de él. Sé que lo hice. Aunque fuera violento con mi madre, no dejé de quererle.
Álvaro: Sí, mantener la esperanza y el amor por los individuos y las comunidades y que los sistemas cambien. Eso es algo difícil de conseguir porque, con el tiempo, la gente se desgasta. ¿Cómo pueden los lectores apoyar tu trabajo y solidarizarse con organizadores como ustedes?
Vanessa: Podrías ir a www.callblackline.com. Cuando volvamos a abrir, estoy buscando gente que quiera apoyar Call BlackLine. No tienen que ser oyentes porque escuchar es difícil. No voy a mentir sobre eso. Es difícil. Tenemos muchas habilidades en nuestra comunidad. Si hay gente que es buena con el manejo de computadoras, gente que es buena con la creación de cosas, volantes, etcétera (Deberías ver mis volantes. ¡Oh, Señor!) Aprecio cualquier cosa que quieran dar.
Vamos a hacer una formación, pero puede que tenga que cobrar, y será una escala móvil. Haré otra formación para Call BlackLine, que se abrirá de nuevo. Tenemos suficientes oyentes para responder a las llamadas que entran y estar disponibles para las llamadas que no pueden entrar. Si quieren participar, pónganse en contacto con nosotros. Además, si quieren donar, hay un botón de donación. Sé que los tiempos son difíciles. La gente ha perdido su trabajo a causa de la pandemia. Hay alguien que da tres dólares al mes, y agradezco sus tres dólares. Él no lo sabe, pero yo de vez en cuando le digo: “Te agradezco lo que haces”.
Lo que la gente quiera, y si me necesitan para hacer una formación en algún sitio, acabo de pedir unos honorarios porque las mujeres negras deberían cobrar. Deberían pagarnos por esto.
Déjame darte el número: 1-800-604-5841. Estaremos en marcha el 1 de abril. Compártanlo. Comparte el número si puedes.
Álvaro: Si tuviera que resumir el punto de partida de su trabajo y su importancia, ¿qué querrías que supiera la gente sobre la prestación de apoyo a la comunidad en su línea de atención telefónica?
Vanessa: Las personas que son LGBTQI+, negras, indígenas, de color, también viven con problemas de bienestar mental. Simplemente no les damos tantos servicios como deberíamos, así que quiero que les ofrezcan apoyo. A veces la gente sólo necesita que le escuchen. No necesitan consejos. En realidad, sólo quieren que alguien les escuche. Recuerda que debes ser esa persona que escucha a alguien. Sólo escucha.
[1] Black, Indigenous, People of Color (Comunidades Negras, Indígenas y Personas de Color)
[2] #GrupoAlimentaALaGente
[3] Movimiento “Vidas Negras Importan”
[4] Este servicio se encuentra enfocado en contextos de población estadounidense, sin embargo, encontramos valiosa la traducción de la información ya que el contenido que se presenta puede ser de utilidad para distintos grupos en los contextos latinoamericanos o para las comunidades latinxs,
[5] El equivalente a las líneas de apoyo para personas en crisis.
[6] En inglés she/her y they/them, con esto se hace referencia a que al dirigirse a la persona pueden usarse pronombres femeninos o pronombres neutros.
[7] Lo que sería un equivalente a un escuela de estudios técnicos.
[8] “Colegios y Universidades Históricamente Negros” son aquellas universidades que se establecieron como centros educativos para personas afro-descendientes, previo a la promulgación de las leyes de derechos civiles y durante la época de la segregación.
[9] Al hablar de personas “cafés” usualmente se hace referencia a un tono de piel moreno, la mayoría de las veces puede referirse a personas de ascendencia latinoamericana, sin embargo, puede ser también en referencia a personas de origen asiático (medio oriente, países árabes, la India, etc.)
[10] Ya sea madre-padre, madre soltera, padre soltero, parejas del mismo género, etc. refiriéndose a cualquier persona que asuma los cuidados.
[11] Expresión que hace referencia a la creencia de seguir una idea aunque sea potencialmente peligrosa.
hacer la aclaración, ya que se conside